 Ramón Gaya es un hombre que a lo largo de la vida ha tenido amigos, que tiene amigos. Ramón Gaya, un hombre cargado de soledades y separaciones
en las que en ocasiones, en demasiadas ocasiones, la añoranza ha aparecido al volverse sobre la carencia arbitraria de lo que le pertenecía para
asirlo, para sentirlo con calor junto a él, y también la nostalgia desde el recuerdo que unas veces consuela y otras, porque también suele ser
despiadado, solo sirve para evidenciar el valor sañudo y des
Ramón Gaya es un hombre que a lo largo de la vida ha tenido amigos, que tiene amigos. Ramón Gaya, un hombre cargado de soledades y separaciones
en las que en ocasiones, en demasiadas ocasiones, la añoranza ha aparecido al volverse sobre la carencia arbitraria de lo que le pertenecía para
asirlo, para sentirlo con calor junto a él, y también la nostalgia desde el recuerdo que unas veces consuela y otras, porque también suele ser
despiadado, solo sirve para evidenciar el valor sañudo y des proporcionado de una injusticia, han podido condicionarle, nunca del todo, por su
poder para asentarse en la realidad equidistante sobre la que ha querido afirmarse en el día a día por el que discurre la vida (...) Ramón Gaya
siempre ha contado con unos amigos, con unos pocos amigos. En Murcia de niño, en Madrid, en México, en Roma, … en Murcia de vuelta del exilio,
Ramón Gaya siempre ha tenido esa compañía familiar con la que ha podido hablar de la pintura y de las cosas, acciones y pasiones que componen la
vida, dentro de ese cuerpo cerrado de mujeres y hombres con los que ha compartido el diálogo que permite el obsequio por el que se llega a
participar de la savia del aire que pasa, del flujo de la vida que se precipita, y por el que se comparte la contemplación de un paisaje dominado
por una luz de ilumina y muestra sobre mil matices, y en el que saltan unas voces lejanas mientras de una chimenea de casa humilde escapa a
borbotones un poco de humo que se pierde lentamente (...)
proporcionado de una injusticia, han podido condicionarle, nunca del todo, por su
poder para asentarse en la realidad equidistante sobre la que ha querido afirmarse en el día a día por el que discurre la vida (...) Ramón Gaya
siempre ha contado con unos amigos, con unos pocos amigos. En Murcia de niño, en Madrid, en México, en Roma, … en Murcia de vuelta del exilio,
Ramón Gaya siempre ha tenido esa compañía familiar con la que ha podido hablar de la pintura y de las cosas, acciones y pasiones que componen la
vida, dentro de ese cuerpo cerrado de mujeres y hombres con los que ha compartido el diálogo que permite el obsequio por el que se llega a
participar de la savia del aire que pasa, del flujo de la vida que se precipita, y por el que se comparte la contemplación de un paisaje dominado
por una luz de ilumina y muestra sobre mil matices, y en el que saltan unas voces lejanas mientras de una chimenea de casa humilde escapa a
borbotones un poco de humo que se pierde lentamente (...)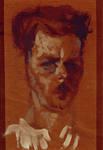
Por eso, hablar de los amigos de Ramón Gaya es hacerlo de unas mujeres y unos hombres concretos, y junto a ellos de unos pintores también puntuales con los que ha sostenido un diálogo continuado y tenso, y con los que se ha auxiliado en lo que era su quehacer, la pintura. Sin duda alguna, el que mejor se lo mostró fue Velázquez cuando le susurró y él lo entendió perfectamente que el pintor no actúa en absoluto pues debe limitarse a ver, a saber ver, disponiéndose a quedar ante la realidad, y no para tomarla, sino para contemplarla como es, por lo que debe hacerlo con una mirada que no adjetiva, ni insistir para que después, lo ya visto y a continuación pintado, se ampare en lamentos, ni se ande en burlas y complacencias, y mucho menos se apoye en el rodrigón de la meditación (...)
 En el Museo Ramón Gaya hay varias salas que muestran esa relación de amistad, sobre todo de aquel primer tiempo, un tiempo, de infancia y juventud,
en una Murcia de calles silenciosas y polvorientas que Ramón Gaya cruzó todos los días para ir al estudio de la calle de la Gloria en un barrio que
quedaba en uno de sus extremos, y donde pintaba junto a dos personas mayores, que muy pronto habrían de ser sus amigos. El primero, Pedro Flores,
personaje de sí mismo, de cuerpo menor y cabeza grande en la que saltaba el pelo crespo y unos ojos vivos que miraban siempre mientras las manos
terminaban de explicar lo que decía con palabras precipitadas que señalaban curiosidades sin tregua salidas de una voz profunda, y junto a él, Luis
Garay, otro hombre, otro tipo de hombre, cargado de pensamientos indagadores que escrutaban en la estructura de las cosas, asombrado siempre de
la luz de Murcia que pretendía pintar en las cosas por ella iluminada, callado como buen escéptico, distante y cariñoso (...)
En el Museo Ramón Gaya hay varias salas que muestran esa relación de amistad, sobre todo de aquel primer tiempo, un tiempo, de infancia y juventud,
en una Murcia de calles silenciosas y polvorientas que Ramón Gaya cruzó todos los días para ir al estudio de la calle de la Gloria en un barrio que
quedaba en uno de sus extremos, y donde pintaba junto a dos personas mayores, que muy pronto habrían de ser sus amigos. El primero, Pedro Flores,
personaje de sí mismo, de cuerpo menor y cabeza grande en la que saltaba el pelo crespo y unos ojos vivos que miraban siempre mientras las manos
terminaban de explicar lo que decía con palabras precipitadas que señalaban curiosidades sin tregua salidas de una voz profunda, y junto a él, Luis
Garay, otro hombre, otro tipo de hombre, cargado de pensamientos indagadores que escrutaban en la estructura de las cosas, asombrado siempre de
la luz de Murcia que pretendía pintar en las cosas por ella iluminada, callado como buen escéptico, distante y cariñoso (...)
Y un día como tantos Ramón Gaya conoció a unos ingleses que habían recalado en Murcia después de haber vivido la aventura infernal de la Gran Guerra, de la que salieron convalecientes, y que formaban una trouppe pintoresca cuando corrían sus calles ante la mirada simplona y provinciana de los murcianos. Se llamaban Christofer Hall, Windhan Tryon, Darsie Japp, el matrimonio Gordon, y eran pintores que en sus equipajes llevaban algunos libros y reproducciones de la pintura que se hacía en París, y que mostraron en el estudio de la calle de la Gloria para despertarles a unas posibilidades difíciles de imaginar hasta ese momento (...)
Y Juan Bonafé, colmado de una aura de indolencia de la que nacía sin cadencia una amabilidad y una mirada que tomaba del mundo cuanto quedaba ante
él para tornarlo en su pureza material e inmaterial, para ofrecerlo, por la pintura, desde la dimensión de la entrega del enamorado, y desde un
pudor que le hacia mostrarse con una aparente indolencia; ahí están sus acuarelas (...)
 Y junto a ellos, de aquellos años y de aquella Murcia, quedan los recuerdos de Juan Guerrero Ruiz, de figura redonda y gesto cariñoso, al que
Ramón Gaya gusta de recordar allí, en su despacho, con fresco de persiana y luz de harén, enseñando la última revista, el último aliento poético
recibido; don José Ballester, lleno de dones, y de ellos, sobresaliendo de todos, la bondad del alma; Carlos Ruiz-Funes, sombrerero, de figura
o
Y junto a ellos, de aquellos años y de aquella Murcia, quedan los recuerdos de Juan Guerrero Ruiz, de figura redonda y gesto cariñoso, al que
Ramón Gaya gusta de recordar allí, en su despacho, con fresco de persiana y luz de harén, enseñando la última revista, el último aliento poético
recibido; don José Ballester, lleno de dones, y de ellos, sobresaliendo de todos, la bondad del alma; Carlos Ruiz-Funes, sombrerero, de figura
o ronda, afable, generoso, coleccionista de amistades y poetas; también Clemente Cantos, de rostro enjuto y mirada tímida y viva a la vez, hombre
sabio y honrado, y escultor, y junto a él Antonio Garrigós, con su aire de músico italiano, con su afán por modelar la tierra que en sus manos se
hacía humildad de hombre en figuras de belén que habían salido a correr las calles de Murcia y los carriles de su huerta. Y Joaquín, pintor,
distante y afable a la vez, de palabra punzante que decía de criterios ajustados a una manera de ver limpia y poderosa, cargado de desamparo.
ronda, afable, generoso, coleccionista de amistades y poetas; también Clemente Cantos, de rostro enjuto y mirada tímida y viva a la vez, hombre
sabio y honrado, y escultor, y junto a él Antonio Garrigós, con su aire de músico italiano, con su afán por modelar la tierra que en sus manos se
hacía humildad de hombre en figuras de belén que habían salido a correr las calles de Murcia y los carriles de su huerta. Y Joaquín, pintor,
distante y afable a la vez, de palabra punzante que decía de criterios ajustados a una manera de ver limpia y poderosa, cargado de desamparo.
Fragmentos extraídos de "La Obra Pictórica de Ramón Gaya en Murcia".
Publicado en febrero de 2000.